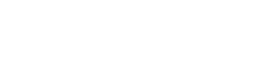Por Linden Mallory
El archipiélago ártico de Svalbard técnicamente no le pertenece a nadie. Está gobernado por un tratado noruego, pero igual te timbran el pasaporte cuando llegas desde Noruega. Longyearbyen, el pueblo más grande (con no más de 2.000 habitantes), fue fundado por un minero americano llamado John Longyear, que de alguna forma se las arregló para navegar desde los Estados Unidos al centro del océano Ártico a finales del siglo IXX. Los rusos mantienen una comunidad minera llamada Barentsburg, que es tan rusa que aún puedes encontrar estatuas de Lenin. La extracción de carbón todavía es su principal industria. Es todo un paradigma ver que en verdad no tiene turismo cultural. No hay indígenas Svalbardianos, solo osos polares, que son casi tan numerosos como los humanos. Y aves marinas. Cientos y cientos de aves marinas.
Estábamos ahí para esquiar. Éramos doce, mayoritariamente de Colorado, que habíamos esquiado o escalado juntos por todo el mundo, pero nunca todos juntos. No había un objetivo, solo un montón de personas dispuestas básicamente a jugar.
Desde Longyearbyen navegamos un grado náutico al norte hacia Ny-Alesund, el asentamiento más septentrional en el mundo. Allí hay una estación de investigación, manejada por agencias de diez países distintos. Recorrimos por dentro y fuera de los fiordos, con el bote como centro de operaciones. Era verano y había luz casi las 24 horas del día, pero caímos en una suerte de ritmo natural originado por el clima y las condiciones, cuando eran las correctas.
Nos preparamos para los osos polares. Cada grupo lleva una pistola, un rifle y bengalas, que son cosas irónicamente bastante pesadas cuando estás usando la opción minimalista de tus fijaciones y empacando ligero para evitar peso extra. Nunca vimos ninguno, pero sí encontramos huellas del tamaño de un plato para cenar, y un oso fue avistado cerca de un pueblo el día antes de que nos fuéramos.
Pero las aves marinas fueron otra historia. Nadie te habla del ruido. Estás randoneando en un glaciar, encordado para no caer en una grieta y hay gaviotas y mérgulos y frailecillos anidando en los riscos como si fuera una autopista. Te encuentras gritando para superar el ruido ensordecedor, tratando de comunicarte con los demás. Teníamos dos docenas de expediciones en los Himalayas entre todos nosotros, pero esto no lo habíamos visto nunca.
Eso fue más o menos la historia de este viaje. No solo estábamos fuera del alcance de la red. La red estaba a cientos de kilómetros de distancia y, en ese espacio, de alguna manera todos encontramos una renovación para nuestra capacidad de impresionarnos. A veces era solo el color del agua o la forma de las montañas, o solo el tiempo que pasamos con otras personas, jugando al aire libre, como si fuéramos niños nuevamente.
Un día, ya hacia el fin de nuestro viaje, volvíamos al bote sobre un zodiac, desde las montañas, y juramos haber visto una ballena al final de la ensenada bajo un increíble glaciar colgante, así que le preguntamos al capitán, un danés de metro noventa, si podíamos ir a darle un vistazo. Nos miro con cara de “imbéciles, ahí no hay ninguna ballena”. Justo entonces, una enorme ballena jorobada dio un salto fuera del agua, a solo 4,5 metros de nosotros y nuestro bote de 2,5. Se acercó a nuestro lado, nos miró, de verdad nos miró, flotó un rato y se hundió.
Fue uno de esos viajes. Esos en que cada día como que despiertas.