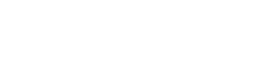Por Luke Nelson
En la línea de partida de la Wasatch 100 de 2010 estaba súper nervioso, como era de esperarse. Era mi segunda carrera de 100 millas (160 K) y por ningún lado tenía la experiencia necesaria para esperar tranquilamente a que comenzara la carrera como hacían los veteranos a mi alrededor. Pero una vez que cruzamos la línea de partida pude relajarme hacia un ritmo confortable y mis nervios desaparecieron a medida que pasaban los kilómetros. Desde temprano tuve confianza en que sería mi día, la carrera perfecta, y francamente lo fue… hasta que dejó de serlo.
El ritmo excesivamente entusiasta rápidamente le pasó la cuenta a mis cuádriceps y ya cerca de los 95 km empezaron a doler bastante. Cambié mi marcha para reducir el dolor y seguí. Pero, gradualmente, este cambio en la marcha se tradujo en otro problema, el dolor de rodillas. Cerca de los 130 kilómetros de carrera el dolor en las rodillas se había vuelto tan severo que no tuve más remedio que caminar en reversa los descensos más empinados. Mientras mi pacer se burlaba de mis tácticas de sobrevivencia yo empezaba a dudar de mi futuro como ultra runner. No me estaba divirtiendo. De alguna forma, aunque el método exacto aún es un misterio para mí, pude ir más allá del dolor y retomar algo que se pareciera más a correr. Al menos era moverse hacia delante. Muchas veces juré que no correría más, haciendo planes mentales para encontrar un pasatiempo nuevo, menos doloroso.
Tras horas de tambalearme en el sendero, finalmente crucé la línea de llegada. Estaba eufórico por haber terminado de correr, pero debo haber desarrollado algún tipo de amnesia repentina, porque a los pocos minutos estaba planificando mi próximo ultra. Ocho años después, las cosas no han cambiado mucho. Todavía me pongo nervioso al comienzo de las carreras o de un trayecto muy largo. Las carreras siempre terminan bien, al menos hasta que dejan de ir bien, y sin importar lo dura y dolorosa que pueda ser, al final siempre estoy buscando lo que viene después.