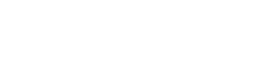By Nate Ptacek
Aún recuerdo cuando obtuve mi primer producto Patagonia como si fuera ayer.
Era el comienzo de la primavera de 2004, yo estaba en mi último año de la secundaria y estaba trabajando arduamente para terminar un turno de aseo y sacar fotocopias en la imprenta de mi papá en el centro de Green Bay, Wisconsin. Me apuré para aspirar, cargar papel carta en la copiadora y limpiar los baños, probablemente haciendo un trabajo un tanto mediocre. Tenía que estar en otra parte. Un par de días antes, vitrineando linternas frontales, cocinillas y carpas en Life Tools, nuestra tiendita de equipo local, me fijé en el afiche de una presentación de fotos del alpinista y embajador Patagonia, Mark Wilford, destacando su reciente primer ascenso (y épico descenso) de la cara norte del Yamandaka, una cumbre de 6.218 metros en los Karakorum.
Crecí bajando en canoa el río Wisconsin y navegando el lago Michigan con mi familia, pero estaba recién empezando descubrir las aventuras al aire libre por mi mismo, armando de a poco mi kit y planificando mis primeros viajes a lo salvaje, aprendiendo de forma autodidacta con mucho ensayo y error en el camino. Recuerdo estudiar detenidamente los catálogos de Patagonia y absorber lo que más pudiera. Las aventuras descritas en ellos parecían ocupar un lugar casi mitológico en lo alto de remotas cadenas montañosas o en las profundidades de bosques primigenios en los últimos confines del mundo. Me lancé sobre cualquier oportunidad de aprender más y marqué mi calendario para ir a esta presentación sobre un lugar del que nunca había oído y con un nombre que no podía pronunciar.
Contra el reloj, me apuré para salir y crucé la ciudad en mi van roja, esquivando los manchones de hielo negro al abrirme paso hacia Life Tools. Sin aliento, entré estrepitosamente por la puerta, seguro de que estaba llegando tarde a la presentación, para solo recibir el saludo de algunos vendedores quienes me indicaron donde tomar unos tickets para el sorteo de premios. Fui el último en entrar y silenciosamente tomé asiento mientras las luces se apagaban y Mark comenzaba su presentación. Describió las altas torres de los Karakorum, un épico ascenso hacia la cumbre en estilo alpino rápido-y-ligero, y un angustioso descenso en el que las horas se transformaron en días y donde tuvieron que dejar la mayor parte de su equipo y sus cuerdas a medida que rapeleaban por paredes y estrepitosas caídas de agua. Fue inspirador, por decir lo menos.
Después de la presentación se anunciaron los premios y, para mi sorpresa, me llevé el mejor: un R1® Pullover celeste.
Era abrigado pero a la vez ligero y compresible, con un curioso patrón de grilla en la cara interior del polar que, según me explicaron, ayudaba creando un espacio muerto para atrapar el calor, al mismo tiempo que permitía la máxima transferencia de la humedad y ventilación. Claramente un diseño concienzudo. Hasta entonces solo había soñado con tener una pieza de equipo Patagonia y aprecié el R1 mientras me embarcaba en algunas de mis experiencias formativas de vida al aire libre en los cañones de Utah y las Aguas Limítrofes al noroeste de Minessota. En cada etapa de este recorrido encontré que era una versátil y esencial parte de mi kit.
Adelantando 15 años y después de muchas aventuras (atravesando las más remotas tierras australianas y las cumbres brumosas de Nueva Zelanda, documentando la Guatemala rural, explorando los escarpados picos de la High Sierra y en expediciones de 30 días en canoa en la Alaska Ártica, por nombras algunas), me encuentro a mí mimo sentado en un escritorio en la casa matriz de Patagonia en Ventura, California, rememorando diez años de carrera en la misma compañía que facilitó el núcleo de la inspiración para todo eso.
He adquirido muchos productos Patagonia desde esa fría noche de primavera en Green Bay, pero ese R1 Pullover celeste siempre será el primero y mi favorito. Tiene un par de rayones en la pintura, un parche sobre un rasgón producto de saltar una cerca y se ha puesto más delgado tras años de uso (y abuso), pero aún se mantiene fuerte.